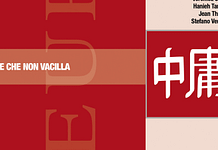Fuente: “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, no. 2/2010, pp. 189-197
Diez siglos de indiferencia
En 1472 el Gran Príncipe Iván III de Moscú, futuro gosudar’ (soberano) de toda Rusia, se casó con una princesa bizantina, Sofía (ya conocida como Zoe) de la dinastía de los Paleológos, sobrina de Costantino XI, último emperador romano de Oriente que había caido diecinueve años atrás, durante el asalto a Constantinopla por los turcos. En esta ocasión, Iván III no sólo adoptó el águila bicéfala bizantina y el ceremonial de corte imperial, sino también el título de zar (car’ según la transliteración actual) – es decir “césar”, herencia de los inicios imperiales de Roma que se transmitió en sucesión hasta el epílogo de 1453. No sorprende, que en los mismos años, se difundiera en Rusia la leyenda de la descendencia de los príncipes moscovitas de los emperadores romanos y la doctrina de la “Tercera Roma” – precisamente Moscú – como ciudad sucesora de la original y de la Segunda Roma bizantina.
Según la leyenda, Octaviano Augusto habría, en edad tardía, repartido el Imperio entre sus parientes (en la época en que tal historia fue concebida, era normal considerar al Estado como propiedad del soberano, por lo que tal concepción también se aplicaba en la época clásica) poniendo a uno de sus hermanos, de nombre Prus, como jefe de las riberas del río Vístula. De Prus descendería, después de catorce generaciones, Rúrik, el vikingo fundador de la dinastía Rúrika, a la cual pertenecía Iván III. La doctrina de la Tercera Roma, nacida en el siglo XV, encontraría una completa formulación sólo cinco años después de la muerte de Iván III el Grande, cuando en 1510 el abad Filofei escribió al zar Basílio III una carta que contenía la famósa frase: “ Dos Romas han caído, pero la tercera está en pie existiendo todavía y no habrá una cuarta”.
Pocos años después de su matrimonio con Sofía, Iván envió a Venecia a su propio agente, con el objeto de invitar para Moscú a algunos arquitectos y otros italianos ilustres. Entre aquellos que aceptaron estaban: Aristóteles Fieravanti, Aloisio da Milano, Marco Ruffo y Pietro Antonio Solario. Fieravanti construyó en pocos años la Catedral de la Anunciación. Ruffo, Solario y otros arquitectos italianos ayudaron a construir el Kremlin, edificando el Palacio de las Facetas y varias torres. Se trataba de una avanzada, porque el aporte italiano a la arquitectura rusa fue constante por siglos. Sobre de ese tema existen excelentes monografías, aunque aquí nos limitaremos a citar algunos pocos ejemplos, como Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700 – 1771), creador del Palacio de Invierno, del Instituto Smol’nyj en San Petersburgo y del Palacio de Carskoe Selo (hoy Pushkin), y Giacomo Quarenghi (1744 – 1817), a quién se debe el Teatro del Ermitage (San Petersburgo).
A pesar de estas importantes relaciones culturales –a decir verdad bastante unidireccionales- durante muchos siglos aquellas políticas no fueron significativas tampoco, con la excepción de las relaciones entre la Roma Papal y la Moscú ortodoxa, de un tenor principalmente religioso y no ciertamente idílico. El porqué de la ausencia de diálogo político entre Rusia e Italia por un milenio se explica fácilmente.
Desde el siglo IX hasta el año mil la Rus’ de Kiev es un Estado que sirve como conexión sobre la ruta fluvial norte-sur para unir el Báltico con el Mar Negro, y sin considerar al oeste. En el mismo periodo, el Reino de Italia de origen longobardo–carolingio está en plena crisis institucional, y también en el sur el dominio bizantino es muy débil y posibilita los intentos secesionistas: no hay espacio para mirar al extranjero, sino solamente por el temor de invasiónes. Del siglo XIII a la época de Iván III los principados rusos se encuentran bajo el talón de la Horda de Oro de los mongoles y por lo tanto orientados hacia el este; en el mismo periodo en Italia el fracaso de los intentos hegemónicos imperiales llevan a una desintegración política, sobre todo en la región centro-norte del país: la política “externa” de los potentados italianos se dirige principalmente a las ciudades cercanas, como máximo a las ligas nacionales de los güelfos y gibelinos y a las potencias vecinas que puedan intervenir militarmente. Cuando la Moscovia se sustrae del control del lo mongoles reunificando los territorios de la Rus’ de Kiev, elevándose finalmente al rango de importante país europeo, en Italia la subida de Carlos VIII inaugura la edad oscura en la cual la península es campo de batalla y tierra de conquista para las grandes potencias extranjeras. En los mil años que van desde el nacimiento de la Rus’ de Kiev hasta la época napoleónica, la historia de Rusia es la historia de una nación ascenso y la de Italia de una potencia en decadencia, pero tampoco Moscú en aquel periodo tiene la fuerza para proyectarse más allá del estrecho nivel regional. Así que, mientras Italia se concentra en las luchas intestinas, el Kremlin focaliza su atención en la reunificación rusa más allá de Ucrania y Bielorrusia expresando su voluntad de expansión sobre todo hacia al este, en la notable cabalgada siberiana de los Cosacos entre ‘500 y ‘600. En tales condiciones, las dos historias nacionales no pueden encontrarse, a lo más intercambiar las fugaces miradas culturales que someramente describimos anteriormente.
Italia descubre a Rusia
En la lucha contra la Francia de Napoleón Bonaparte, la Rusia de Alejandro I conquistó el rol de gran potencia europea. Italia no podía más ignorar su importancia, mientras que Moscú podía razonablemente dar poca importancia a nuestra débil y todavía dividida península: ésta es la razón por la que Italia empezó a “descubrir” Rusia desde el principio del siglo 18, pero nos tomó mucho tiempo para que Rusia nos correspondiera su atención. Como vamos a ver enseguida, se podría afirmar que Moscú, todavía en el periodo soviético, no había descubierto a Italia completamente.
Por casi un siglo, no fue muy agradable para los italianos este “descubrimiento”. Rusia, en virtud de su papel legitimista sancionado por la Santa Alianza, siempre fue hostil al proceso de reunificación italiana, aunque había opiniones favorables en su elite culta. Más de cincuenta mil italianos (mitad septentrionales y mitad meridionales) tuvieron parte en la grandiosa campaña napoleónica de Rusia, la mayoría de ellos fueron incluidos en el IV Cuerpo a las órdenes del Virrey e hijo adoptivo del Emperador Eugenio de Beauharnais. Estos cincuenta mil hombres sufrieron el trágico destino de casi toda la Grande Armée, pero antes de haberse cubierto de gloria en Borodin.
En 1849 los rusos conspiraron para derrotar a los movimientos del ’48 invadiendo a la Hungría de Kossuth; dado que los Habsburgos les ayudaron, favorecieron indirectamente su acción en Italia, aunque a decir la verdad en la península, en el tiempo de la campaña de Hungría, la situación de la revolución ya era agonizante.
Pocos años después los habsburgos, dando una impresionante demostración de ingratitud, se alinearon contra los Romanov en la área balcánica. Este hecho habría podido convertir al Imperio Ruso en un posible aliado del Resurgimiento italiano, en virtud de la enemistad común por los austríacos, pero a causa de la lejanía geográfica, el aislamiento diplomático de Moscú y la escasa historia de relaciones diplomáticas entre los dos países, impulsó a que el Conde de Cavour no tuviese en consideración esta hipótesis, prefiriendo volverse decididamente hacia Londres y París. En 1855, no obstante la opiníon contraria de la opinión pública y de su mismo Gabinete, el Conde de Cavour decidió responder de manera positiva a las peticiones de las dos potencias occidentales, enviando las divisiones de Piemonte a luchar en la guerra de Crimea contra Rusia, y por eso, a favor de Viena, la cual también estaba a favor de la intervención, aunque sólo desde un punto de vista diplomático. Aunque generalmente se le describe a la guerra de Crimea como una “obra diplomática” del Conde de Cavour -el cual tuvo como resultado el hecho de hacer de la cuestión italiana un problema de política internacional y más no de orden público- el historiador británico Denis Mack Smith ha expresado sus dudas, afirmando que la decisión de la intervención fue forzada por Víctor Emanuel II y que en el Congreso de París “los resultados fueron decepcionantes”, tanto es así que el Conde de Cavour esperó “encontrar un aliado en la derrotada Rusia”.
En realidad, Italia siguió mirando a las potencias occidentales, incluso después de la Unidad -cuando nuestro país mostró su interés hacia la región Balcánica- Rusia se convirtió en un competidor político. El mismo acercamiento hacia Alemania tuvo su origen en la preocupación por el Dreikarserbund ruso –aleman – austriaco, potencialmente en grado de definir el destino de los Balcanes, dejando fuera a Italia, y el nacimiento de la Triple Alianza coincidió a grosso modo con la crisis del Pacto de los tres Emperadores. En pocas palabras, Italia entró en el sistema de la alianza austro – alemana en sustitución de Rusia.
Sólo al comienzo del novecientos, Italia empezó a mirar a Rusia con ojos nuevos, no más considerándola como una lejana amenaza, sino como una potencial amiga.
Rusia como contrapeso diplomático
La historia diplomática de Italia se compone de pesos y contrapesos, de aliados y “amigos”. Esto es comprensible por la que ha sido la última de las grandes potencias y que es, desde 1943, sólo una media potencia. Roma siempre se ha vinculado a un poderoso aliado, bajo cuya égida pudiese conducir su propia política; al mismo tiempo, para no depender en demasía de su senior partner, ha intentado apoyarse en una segunda potencia, no aliada sino “amiga”, de manera que de la triangulación pudieran nacer inéditos espacios de autonomía.
El Resurgimiento se realizó bajo la protección del Segundo Imperio Francés, pero las autoridades piamontesas y los patriotas mantuvieron estrechos vínculos con Inglaterra. Sin este segunda precisación la historia de Italia sería distinta.
Napoleón III promovió la expansión de la Corona saboyana en el norte de Italia, contra los hasburgos, pero en su plan estratégico habría sido un simple Estado satélite de Francia, así como los otros dos reinos italianos que surgirían en el Centro y en el Sur. Por el contrario, a los ingleses que no tenían simpatía por los austríacos pero aún más temían el expansionismo de París, y apoyaron de manera discreta pero decisiva para la ulterior expansión saboyana hasta la creación de la unidad de Italia, que sería funcional para la contención de Francia en el Mediterráneo Occidental.
Después de 1871, con la caída del Segundo Imperio y la creación de una república anticlerical en Francia, Roma tuvo que abandonar su alianza con París intentando crear una alianza con Alemania, después de algunas dudas quizá excesivas. En un primer momento la diplomacia italiana esperaba elevar a Inglaterra al rol de aliado de referencia, quedó simplemente como una “amiga”, continuando además a a desarrollar aquel rol de contrapeso respecto al aliado oficial. La experiencia italiana de la Triple Alianza se podría comparar a una ola: la marea subió hasta su cumbre con la presidencia de Crispi, para romperse en los escollos de Adua y empezó a fluir otra vez.
Fue durante este periodo de reflujo, caracterizado por una diplomacia abierta, dinámica y parcialmente incoherente de Italia – la que ahora se dividía entre los aliados austro–alemanes y los “amigos” franco–británicos – cuando Roma firmó los primeros acuerdos formales con Rusia.
Alrededor de 1907, rusos e ingleses llegaron a un acuerdo con respecto a las tensiones existentes en Asia (Persia, Afganistán etc). Dado que Moscú se convirtió en “amiga” de nuestros “amigos”, tambíen Roma intentó un acercamiento y se firmaron en primer lugar algunos acuerdos comerciales. En ocasión de la crisis bosníaca de 1908, el ministro de Relaciones Exteriores Tittoni buscó forjar un verdadero y propio acuerdo político austro–italo–ruso en la región balcánica, pero terminó frustrado sobre todo a causa de la concreta intervención de Berlín en ayuda de Austria, lo que transformó a Viena particularmente arrogante y a Moscú decididamente reticente. Los años siguientes fue la misma Rusia quién tomó la iniciativa.
El 24 de octubre 1909 el Zar en visita encontró al Rey de Italia en Racconigi: aquí el ministro Aleksandr Isvolskij presentó a su homólogo Tittoni un bozeto de acuerdo ya elaborado, y para resolver cualquier reticiencia italiana a causa de la relación de Italia con la Triple, mostró también una copia del tratado de neutralidad austro–ruso de 1904, tratado que Viena no reveló a Italia dado que éste estaba dirigido directamente contra ella. También el Tratado de Racconigi se estipuló en secreto, incluyendo el compromiso entre Rusia e Italia para mantener el statu quo en los Balcanes, favoreciendo el desarollo de Estados nacionales en lugar de la expansión imperial de sujetos externos a la región (es decir Austria– Hungría). Después del Tratado siguió inmediatamente otro acuerdo bilateral con Viena (Italia siguió utilizando la política de los “aliados” y de los “amigos”) que no se refería solamente al teatro balcánico: Roma consentía en apoyar los objetivos rusos en el estrecho del Bosforo y de los Dardanelos a cambio del nulla osta para la ocupación de Cirenaica y Tripolitania. Según las palabras de Sergio Romano “la promesa de Racconigi demostraba que Italia estaba lista para aumentar el número de jugadores para reducir la hegemonía anglo–francesa” en el Mediterráneo. Por primera vez, Rusia tomaba parte en el juego de pesos y contrapesos de la diplomacia italiana.
Las grandes conflagraciones bélicas casi siempre representan algo de negativo para las potencias militarmente en desventaja, y este es el caso de Italia durante toda su moderna historia unitaria. Con la explosión de la Gran Guerra, Roma se vio obligada a alinearse con una de las dos coaliciones en la guerra, y de forma previsible decidió apoyar a la que tenía mayor capacidad de hacerle daño. El hecho de estar con Rusia, en esta ocasión, fue algo accidental: Italia en realidad se había alineado con los franceses y los británicos. Por supuesto, el Imperio del Zar habría podido ser útil en la posguerra, si no se hubiese de manera autónoma adelantado el destino de los tres grandes bandos derrotados, disgregados y maltratados por la agresiva y rapaz política de Versalles. Italia se encontró, entonces, sola y con tres aliados más fuertes: Francia, Inglaterra y Estados Unidos – y ningún “amigo” en quién apoyarse para equilibrar sus fuerza. Sobre todo porque tanto los franceses como los británicos no se mostraron dispuestos a concederle territorios o zonas de influencia, tanto en los Balcanes como en el Mediterráneo y en África, ya que podrían aumentar su potencia de manera amenazante para ellos mismos. Wilson, por su parte, tenía una fuerte antipatía por la diplomacia italiana y fue un obstáculo adicional en lugar de una ayuda: después de él, Estados Unidos escogió el aislamiento político y Roma se quedó sola, una Cenicienta entre las dos hermanastras malignas y mucho más fuertes que ella, bien dispuestas a mantenerla como junior partner de la tríada (en función de la contención de Alemania y el comunismo), pero decididas a mantener su posición así y nada más. De hecho se puede interpretar el reconocimiento de la URSS realizado oficialmente por Mussolini el 7 febrero 1924 (fue entre los primeros gobiernos europeos en hacerlo) a la luz del esquema hasta aquí descrito. En ausencia de Alemania, a la Unión Soviética se la consideraba como el “amigo” capaz de fungir de contrapeso frente a los aliados. Esto no duró mucho, en primer lugar a causa del titubeo de Mussolini con respecto a aliarse contra las “demoplutocracias occidentales”, y en segundo lugar, por el regreso con gran estilo de Alemania a la escena internacional, convirtiéndose en el nuevo punto de referencia de su política internacional. Durante la Seguna Guerra Mundial, Mussolini envió por tercera vez – después de Napoleón y Cavour- soldados italianos para luchar contra Rusia; y como las dos veces anteriores, los italianos no seguían sus propios intereses geopolíticos al hacer esto, sino se confiaban en el aliado de referencia que decidía y conducía la guerra. Es bien conocido que Hitler no consultó con Mussolini antes de desencadenar la “Operación Barbaroja”, la que sí resultó decisiva para el destino de la guerra, pero no en el sentido que quería y confiaba el Fuhrer.
Después de la derrota, antes de que la guerra terminara, estaba clara para todos la importancia que la Unión Soviética iba ganando en la política internacional, y aquella que potencialmente podía tener en la política externa italiana.
El Reino de Italia, durante el conflicto, estaba sometido a una Comisión de control anglo-americana. Renato Prunas, hábil y desprejuiciado secretario general del Ministerio de los Asuntos Exteriores (ministro de facto, siendo el titular del departamento de los prisoneros alemanes), decidió con Badoglio aumentar su capacidad de negociación incluyendo también en la partida a la URSS: en el invierno de 1943 – 1944 condujo las negociaciones con Andrej Vyshinskij, que llevaron en marzo al inicio de regulares relaciones diplomáticas entre el Reino de Italia y la URSS. El problema es que en aquel tiempo Moscú, todavía no había “descubierto” a Italia como elemento geopolítico funcional a su acción diplomática y , como veremos, este estado de cosas perduraron en las décadas siguientes, perjudicando los intentos de acercamiento por parte de los italianos; a esto hay que añadir que, en todo caso, estando Italia en la zona de influencia occidental, los Soviéticos creían que no tendrían que utilizar su diplomacia, sino al partido comunista local. En esta ocasión el Kremlin, que del acuerdo esperaba solamente lanzar un mensaje a los anglo– americanos, se comportó con extrema frialdad con Pietro Quaroni, embajador italiano en Moscú.
La diplomacia que Roma recibió un poco más tarde una segunda ducha de agua fría por parte de los Soviéticos. En la posguerra amplios sectores de la política y de la diplomacia italiana tenían fuerte perplejidad sobre la elección atlantista patrocinada por el Presidente del Consejo Alcides de Gasperi y de Carlo Sforza, su ministro de Asuntos Exteriores. En particular, Manlio Brosio, experto hombre político liberal que al final de 1946 había sustituido a Quaroni en su posición de embajador en Moscú, seguía con su estrategia neutral esperando que Italia pudiese aprovecharse de esta nueva “política del peso determinante”: como una mujer hermosa que tiene en vilo a los pretendientes, obteniendo más atención y galanterías de su cortejadores, Roma habría debido permanecer en equilibrio entre estos dos encuadramientos y aprovechar en el entretiempo de los frutos que derivaban de esta posición privilegiada. En realidad, esta estrategia resultó impracticable porque los Soviéticos fueron los primeros a dar por descontado que Italia debería formar parte de la área de influencia de Estados Unidos: por eso, ellos mostraron su desinterés por el proyecto de Brosio, decididos como estaban para conducir a Italia por una “diplomacia popular” a través del PCI. Brosio, puesto contra el muro de la indiferencia soviética, terminó convirtiéndose al atlantismo, hasta llegar a ser secretario general de la OTAN entre 1964 y 1971.
Sin embargo, la idea de instaurar relaciones amigables con la URSS para aprovechar cual contrapeso contra el intruso y potente aliado norteamericano, y obtener así inéditos espacios de acción autónomos (en particular en el Mediterráneo), tuvo una presencia constante en la clase dirigente italiana. Los que llevaron a cabo este proyecto fue la ala de los llamados “neoatlantistas”, opuesta a la de los “atlantistas ortodoxos”. Al comienzo de 1956, el Presidente de la República Giovanni Gronchi planificó una serie de entrevistas con el embajador soviético Bogomolov, sobre la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la cuestión alemana, proponiendo la unión confederal de las dos Alemanias y su neutralización por veinte años. Los soviéticos se mostraban interesados, pero intervinieron los atlantistas Segni y Martino – respectivamente presidente del Gobierno y ministro de Exteriores – para bloquear, y como en esta y en muchas ocasiones, la diplomacia presidencial. Una solución como la propuesta por Gronchi obviamente le disgustaba a Washington, tanto es así que en 1954 había incluido a Alemania Occidental en la OTAN empezando su programa de rearme en función antisoviética (fue como respuesta a tal acto que, en 1955 se constituyó el Pacto de Varsovia).
En febrero 1960 Gronchi fue de visita para Moscú, con la esperanza de reanudar el diálogo sobre la cuestión alemana y sobre las complejas relaciones entre los dos bloques, pero sorprendentemente, durante una recepción en la embajada Nikita Krushcev lo provocó públicamente manifestando otra vez la poca consideración que los soviéticos tenían por la diplomacia italiana. Krushev, con falta de tacto, reprobó la conducta de los italianos por la “acción criminal” de diez años antes y comparó las conquistas científicas de la URSS (el Sputnik acababa de llegar a la luna) con el desempleo de nuestro “Estado burgués”. Mejor le fue al presidente del Gobierno Amintore Fanfani en agosto de 1961, cuando a su vez fue de visita para Moscú; todavía, el papel de Italia como posible mediador entre Estados Unidos y la URSS aún no fue reconocido por Krushev, de modo que – mientras Fanfani estaba de regreso a su país – la cuestión alemana se resolvió bruscamente con la creación del muro de Berlín. De hecho, desde Roma se renunció a buscar activamente la amistad de Moscú, concentrando su expectativa de autonomía en el teatro del Mediterráneo y que sea aceptable para los EEUU una similar libertad de acción, mostrando una fuerte fidelidad a Washington en la confrontación con la URSS.
El fin de la confrontación bipolar puso en tela de juicio a la política exterior de Italia: sin un enemigo europeo de Estados Unidos, no hay posibilidad de valorizar su propio aporte a la alianza. La solución sólo pudo ser la que se utilizó en el pasado: tratar de equilibrar al aliado muy poderoso con un “amigo” de peso.
El renacimiento de la Federación Rusa desde la llegada al poder de Putin señala claramente el camino de la diplomacia italiana más consciente del rol geopolítico de nuestro país. Las relaciones muy cordiales que el actual gobierno ha instaurado con Moscú nos hacen esperar que se haya comprendido esta exigencia.
Rusia como proovedor de energia
No podemos eximirnos de señalar que la visita italiana que tuvo más éxito en la Rusia comunista, a despecho de Gronchi y Fanfani, fue aquella de Enrico Mattei. En noviembre de 1957 el dirigente del ENI firmó los primeros acuerdos con Moscú para la importación italiana del petróleo soviético, a cambio de equipos para la extracción y transporte del petróleo.
En los años 70, después de la brusca subida del precio del petróleo por la OPEP, el gobierno italiano intentó contener el shock aumentando el uso del gas natural en el consumo de la energía de la nación. La URSS, junto con Libia y Argelia, se convirtió en el interlocutor privilegiado, y se reforzaron los acuerdos ya en vigor desde los tiempos de Mattei.
En la Unión Europea, Italia, con un consumo de energía bruto de 186,1 millones de toneladas de petróleo equivalentes (mtpe), está detrás solo de Alemania (349), Francia (273,1) y Gran Bretaña (229,5). En cuanto a las importaciones netas, Italia supera los dos países occidentales con 164,6 mtpe y se acerca a Alemania (215,5). En la clasificación relativa a la dependencia de energía, o sea a la relación entre importaciones y consumo bruto, Italia con un resultado de 86,8% supera a todos los grandes países europeos, como España (81,4%), Alemania (61,3%), Francia (51,4%) y Gran Bretaña (21,3%) encontrando delante de sí solo a pequeños países como Chipre, Malta, Luxemburgo (cuya dependencia es total) e Irlanda (90,9%). Es conocido también que la dependencia está aumentando: en 2004 era del 84,5%. Aunque Italia es el decimoquinto consumidor de energía en el mundo, es el noveno mayor importador de la misma. Petróleo y gas natural dominan el suministro de energía primaria en Italia, y por consecuencia, también el cuadro de sus importaciones (juntas suman el 85% del total): nuestro país es el séptimo mayor importador neto del mundo de petróleo y el cuarto de gas natural.
En este contexto, Rusia, el mayor proveedor de energía, se vuelve crucial en la geopolítica italiana. Roma tiene la necesidad de mantener cordiales relaciones de negocios con Moscú y proteger las rutas de tránsito de los hidrocarburos rusos hacia nuestro país: en este sentido se explica la elección de ENI en cooperar completamente con Gazprom, en particular en la creación del gasoducto South Dream, que atraviesa la inestable Europa oriental. Este factor se suma a la necesidad de un contrapeso diplomático al señalar, sin sombra de duda, a Rusia como uno de los pilares necesarios de la política exterior italiana en el siglo XXI.
(Traducido por Eleonora Ambrosi; revision: Francisco de la Torre)
* Daniele Scalea, redactor de “Eurasia”, es autor de “La sfida totale. Equilibri e strategie nel grande gioco delle potenze mondiali” (Fuoco, Roma 2010).
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.